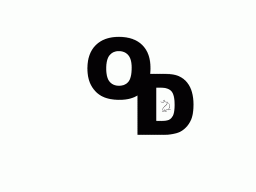En su cuento Andersen, muestra lo difícil y casi imposible que les resulta a los cortesanos y súbditos decir que «el rey está desnudo». No es nada extraño, ya que comúnmente solemos ocultar la realidad. De buen tono, enmascaramos las relaciones que existen entre nuestras creencias y la política. Preferimos, en muchos casos, adornar ésta con bellos atuendos de proyectos racionales, programas prospectivos o un aparente cuerpo doctrinal; lo que pone de manifiesto que la política se dirige a individuos conscientes, pensantes y cargados de sensatez.
No obstante, el imaginario, la simbología, los efectos o golpes publicitarios retornan invariablemente. Al mismo tiempo que se buscan recursos en los valores tradicionales, que son del mismo tipo que lo anterior. Esto remarca, por otra parte, la importancia de las creencias en la estructuración de los vínculos sociales. Lo que es un elemento fundamental de la mitología política.
Lo que comienza como mística acabará como mera y aplastante política. Pues, al transcurrir el tiempo, las convicciones de grandes inspiraciones que estuvieron en el origen de cambios sociales llegan a institucionalizarse. Los entusiasmos se desvanecen en la rutina burocrática. Es decir, el espíritu de seriedad (político) regula y aniquila las sacudidas emocionales. El enamoramiento fundador termina en un conformismo rígido y mortífero.
Al observar las manifestaciones revoluciones nos damos cuenta que los burócratas terminan prevaleciendo sobre los profetas, se tragan. Los jefes carismáticos son desplazados por los gestores del poder. Es el modo caracteriza el hacer político práctico. Al cual se unen los mitos del progreso, del servicio y servidor público, del sujeto y del Estado providencial. En estos mitos se incuba la necesaria e imprescindible representación política.
La era de la revolución ha concluido, lo que queda es un sucedáneo. Ya que ha acabado el mecanismo o sujeto de tal representación que fue su causa y su efecto. Lo político ya no es lo que hace poco fue, aunque hay muchos que están viviendo del difunto. Lo político padece de una transfiguración, un cambio de orden de los términos. Lo que comenzó como política y está acabando como mística, emparejada con una mala mitología.
En todo fuego artificial, que nos maravilla y nos deja boquiabiertos, anida al mismo tiempo un final; éste marca el fin de los festejos. Tenemos irremediablemente que volver a la realidad. A la desesperanza que nace de la política. A la imposición de cierta nostalgia que asegura, porque no está convencida de ello, que hay una renovación del debate político.
A quienes se han convertido en élites gobierneras les cuesta trabajo aceptar la clausura de la revolución. Y por eso siguen inspirándose en aquello que les sirve de fundamento para gobernar. Pero los fragmentos del discurso político son manifestaciones de una lengua pastosa, que no llega a entusiasmar; aunque el tema del retorno político forme parte de éste. Pues se creen a algo distinto de lo que en realidad son. Creen en ello con perseverancia, con decisión, y muchas veces con arrogancia.
Tal condición es el elemento más importante de quienes detentan el gobierno para decir y hacer, o deshacer. Pues muestra lo aislado que está de lo social. Ya qué no comprende las evoluciones que están en curso. De alguna manera, hay que tener sentido de la banalidad para acercarse a esto. A la calumnia del tiempo presente por ignorancia de la historia de cada día, de la que extraen los gobierneros su inspiración.
¿Qué dicen esas historias cotidianas? Que el juego ha cambiado. Que un nuevo orden se impone. Ha pasado el tiempo de la seducción emocional, y ha llegado el momento de una convicción lo más racional posible. Es esto de lo que se trata, de una menor teatralización. Para que a lo largo del tiempo pueda darse el retorno de la figura carismática, que favorezca la viscosidad y suscite el deseo de pegarse al otro. Que constituye la especificidad política de un presente inmediato en función de un cuerpo de doctrinas determinado, que buscan convencer y obtener la adhesión de un individuo racional. Que les conceda el voto. Lo que se ha llamado la esencia de lo político.
Se ha estado imponiendo empíricamente una transfiguración de lo político, y parece que no la perciben. No se trata del final de lo político, sino de una mutación. En la que se exigen más energías racionales que emocionales. La emergencia de mitos —tribus, clanes, comunidades— basados en sentimientos de pertenencias afectivas y emocionales está quedando atrás. Emergencias que favorecieron concentraciones histéricas de todo tipo. No se busca apelar al vientre o la panza, sino al cerebro. Esto explica el desplazamiento de la seducción hacia la convicción. De ahí el sentimiento difuso, porque la política real tal como la conocemos siempre nos ha hecho trampa. Ya que termina apelando al vientre.
Al igual que a los cortesanos y los súbditos les resultaba imposible decir que el rey está desnudo; del mismo modo a los devotos de lo político les resulta imposible reconocer el fin de un mundo en particular. Por ello los variados y timoratos comentarios que destacan la importancia de la política; que dan cabida a la fascinación por las bufonadas de ésta. Pues tal fascinación se debe al vodevil de lo político, que es propio de la merma de racionalidad. Obsolescencia política.
Rebosantes de gozo por haber vuelto propondrán, en adelante, un conformismo desolador, al igual de los que se van. Ningún cambio en un clima social que pertenece al orden de lo emocional. El despliegue de banderas y otros emblemas, solo es el uso de fanfarrias de la nostalgia, es lo que se pone de manifiesto. Siempre se habla mucho de algo cuando este algo ya no existe. Es el mecanismo del encantamiento, cuyo motor es el de las ilusiones perdidas.
Repetir machaconamente los lugares comunes sobre el retorno de tales ideales, equivale a no percibir los nuevos movimientos que pasan frente a nuestras narices. Se emplea una verborrea que no engaña a nadie; que no capta ninguna vitalidad social es algo que está a la vista. Lo que hace es adoptar trajes de circunstancias con una aparente apetencia por lo político, pero que sólo es adopción eventual.
Para qué nos engañamos, ya los fuegos artificiales se han terminado. El principio de la realidad dada va a recobrar su derecho. Por una parte, la bulimia política; por la otra, la desesperanza, se van a imponer. Y entre éstas, las emociones colectivas, la importancia de los afectos, el juego de las apariencias, las manifestaciones histéricas, el sentimiento de pertenencia, cosas que apelan a un ideal nacional. Junto a lo racional anida lo emocional del hacer social. Por ello, será necesario encontrar palabras que sean lo más acordes posible con semejante asunto, que puedan convertirse en palabras fundadoras de algo reconociendo que el mundo es el resultado de nuestras representaciones; producto del alma colectiva e individual. Que nos haga posible decir que «el rey está desnudo».