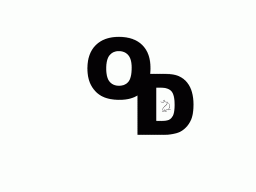Como sujetos no nos detenemos. Vamos permanentemente organizando el mundo, construyendo nuestras fortalezas, entendiendo a los demás, desconfiando de ellos. Muchas veces, perturbamos intencionadamente a los demás, disfrutamos saltándonos las prohibiciones, engañando deliberadamente, tanteando hasta dónde podemos infringir las reglas. Además, anticipamos el sentimiento de los otros y encontramos placer en poder afectarlos de alguna manera.
También aparecen otros sentimientos, que nos rigen, en los cuales intervienen las normas, el juicio sobre el comportamiento propio y ajeno. Descubrimos el sentido de la responsabilidad y entramos en la vida; en las miradas ajenas, acogedoras o terribles como jueces cercanos. Disfrutamos al ser mirados con cariño: «Mira cómo hago esto bien», «Mira la manera en que lo hago» éstos son nuestros frecuentes reclamos de atención.
Nos constituyen, por otra parte, sentimientos más complejos, como la responsabilidad personal y la conformidad a unas normas. La alegría y la tristeza son sentimientos simples o básicos. El orgullo, la vergüenza o la culpa, por el contrario, son complejos. A veces, nos encontramos atribuyendo nuestros sentimientos a otros, por ejemplo, a nuestros padres cuando decimos «Mamá estará orgullosa de mí si hago esto». Esto es una muestra de que nuestros sentimientos son sociales. Ya que, yo puedo sentirlos o quien me ve, solo es necesario que la persona esté afectivamente entrelazada conmigo.
Reconocemos que nos podemos sentir orgullos o sentir vergüenza aunque no haya un público presente; nos sentimos orgullosos o avergonzados por nosotros mismos. Esta dualidad se ha instalado en nuestra conciencia. De este modo, nos convertimos en actores y jueces en un solo sujeto. La vida se nos complica, estos son los inconvenientes de la reflexión y de la libertad.
En medio de todo este marasmo va apareciendo en nuestras vidas otro elemento sorprendente, que nos da mucho que pensar. Oímos decir que los sentimientos pueden «controlarse» y que, en muchas ocasiones, «deben controlarse». Ante esta sentencia empezamos a sentirnos culpables de lo que sentimos, sin saber la manera de evitarlo. Estas en un drama sentimental.
La constitución de nuestra personalidad afectiva es un proceso estimulante y dramático, amable y trágico, lleno de claridades y tinieblas. Al mismo tiempo que aparecen y se consolidan nuestros modelos afectivos, aparecen y se consolidan nuestros esquemas intelectuales.
Los fenómenos afectivos aparecen en nosotros sin que intervengamos en ellos. Más que autores, somos víctimas o beneficiarios de éstos. Ante nuestras ocurrencias sentimentales nos encontramos siempre inermes. No podemos elegir el amor; no podemos disipar la vergüenza; enfriar el odio; calmar la angustia; animar el aburrimiento o prender la alegría, éstos nos asaltan. El gobierno de los mismos es una lucha de la voluntad racional.
Nuestro primer contacto con el mundo es afectivo. En esa instancia nos movemos por nuestros intereses, por nuestra curiosidad; por la necesidad de comunicarnos y entender a los otros. En este proceso nuestra inteligencia racional se va haciendo objetiva, hasta el punto que comenzamos a objetivar aquellos valores que antes vivimos en y con el sentimiento. Comenzamos a evaluarlos y distinguirlos entre sentimientos buenos o malos, correctos o incorrectos, adecuados o inadecuados.
De esa manera, nuestra inteligencia afectiva va añadiendo nuevas rutas al laberinto que vamos recorriendo. A través de todas estas aventuras y desventuras se va configurando nuestra personalidad. Dice Pascal, «es menester que la razón se apoye sobre estos conocimientos del corazón y del instinto, y que fundamente en ellos todo su discurso». Como apreciamos la confianza en la inteligibilidad de la vida apasionada no es cosa de hoy.
Una concepción de la afectividad ha de tener un doble propósito. Por una parte, describir lo que nos sucede, los alborotos anímicos que nos envenenan o salvan. Por otra, explicarlos, buscar sus causas, leyes o regularidades. Es pertinente elaborar una cartografía sentimental, desarrollar una estética de la misma. Para llegar a una educación sentimental.
Lo primero que debemos saber es que nuestros sentimientos son experiencias conscientes, con y en los cuales nos encontramos implicados, complicados e interesados. Con nuestra inteligencia racional mantenemos una relación distanciada, de alejamiento, con las cosas; en esto consiste lo que llamamos objetividad. De este modo, no nos hacemos árbol cuando vemos un árbol; pero sí nos entristecemos cuando vemos un espectáculo triste.
Por este estar involucrados es que decimos «me siento alegre, triste, deprimido, feliz o enamorado». Cuando decimos esto hacemos constar que hay una presencia duplicada de nosotros en el sentimiento. Somos los que sentimos y, a la vez, somos parte inherente de lo sentido. Es decir, nos sentimos a nosotros mismos triste, alegre o desesperado.
El mundo forma una aleación con nosotros, está entramado con nosotros. Nos afecta. Ésta es la experiencia inaugural de nuestro trato afectivo con él. Estamos en el sentimiento. Vivimos sentimentalmente. Alumbramos el mundo con nuestra luz sentimental, o por el contrario lo oscurecemos con nuestra oscuridad sentimental.
Referencias:
Facebook: consultoría y asesoría filosófica Obed Delfín
Web: http://obeddelfin.wix.com/coasfi-obed-delfin
Youtube: Obed Delfín
Blog: http://obeddelfin.blogspot.com/
Issuu: http://issuu.com/obeddelfin
Pinterest: https://www.pinterest.com/obeddelfin
Twitter: @obeddelfin