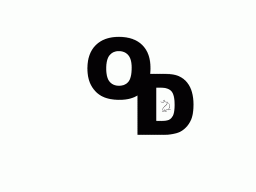Es necesario preguntarnos si hemos sido verdaderamente honestos en nuestra autoevaluación histórica como nación. Es importante porque a partir de la creación del culto a Bolívar tal vez hemos errado en nuestro hacer como país por no haber hecho una autoevaluación honesta, y por eso no hemos podido superar la crisis en que estamos sumidos desde la creación de la República.
Desde el siglo XIX creamos en torno al culto de Bolívar y los mitos nacionales nuestra conciencia e identidad nacional. Culto que nos muestra a un Bolívar inmaculado y perfecto, y así nos concebimos también como venezolanos en nuestras relaciones ciudadanas y en la política internacional. Tal culto magnificado, en el siglo XXI, por Chávez Frías ha creado una prepotencia en el imaginario de los actuales gobernantes teniendo éstos la certeza de la excepcionalidad histórica de Venezuela. Lo cual se traduce en la convicción general de que como país no tenemos nada que aprender de los demás; y aunque nos sentimos insatisfechos con nuestra situación nos negamos a aprender de las soluciones de otros países. Lo cual deviene en que políticos y ciudadanos que no se tomen en serio nuestros principales problemas; los gobernantes, por su parte, escurren su responsabilidad al echar la culpa a otros países de los problemas internos, en vez de asumir la responsabilidad de sus acciones. En esto hay una deformación histórica.
En nuestra historia de la Guerra de Independencia pocas veces asumimos la importancia que tuvieron los combatientes ingleses, irlandeses, escoses y otros europeos en los logros de la lucha y la victoria republicana. La participación sí se reconoce, la misma está reflejada en los monolitos de Los Próceres. Pero no que ellos hayan sido decisivos en la Guerra de Independencia, todo el peso de la victoria y la gloria patria recae sobre los próceres nacionales y nadie más, solo a ellos se deben cada una de las victorias logradas.
Nuestra historia patria, por otra parte, ensalza permanentemente la gesta heroica de nuestros próceres que independizaron otras naciones. Pero no nos hemos preguntado ¿Cuál fue la reacción de esas naciones ante la ocupación del ejército venezolano? El cual estuvo conformado en gran parte por los combatientes europeos venidos a América del Sur después de terminada la guerra contra Napoleón y contra el Reino de España. Siempre hemos asumidos que esos países estuvieron agradecidos por la intervención del ejército venezolano en el siglo XIX, incluso tal intervención dividió una nación para formar otra. Creemos y estamos convencidos que no hubo ningún tipo de conflicto con los venezolanos, aunque esto no parece ser la verdad.
Con respecto al rol del ejército venezolano, en siglo XIX, pensamos que no hubo ningún tipo de inherencia en las demás naciones, que solo fue una respuesta libertaria a la solicitud de esas otras naciones. Que nuestros próceres, en particular Bolívar, no se tomó atribuciones más allá de sus competencias reales; por ello no entendemos los roces con los próceres colombianos. A este respecto nos sentimos víctimas de las componendas urgidas contra Bolívar, más allá de que los colombianos sí pidieron ayuda para librar su guerra de independencia, lo más probable es que se extralimitaron las funciones de la ayuda, de allí el fracaso del proyecto de la Gran Colombia.
Esa noción de agentes libertarios arraigada en la historia nacional parece que impulsa a los gobernantes venezolanos a asumir un rol de dirigentes internacionales en América del Sur y más allá, incluso minimizando su papel de presidentes nacionales. Tratan de reeditar las glorias libertadoras del siglo XIX. Por la falta de una autoevaluación honesta con respecto a la gesta independentista nuestro orgullo nacional ha sido falsamente exacerbado y hemos sido poco realistas.
Además, tenemos que sumar la abundante renta petrolera que en el siglo XX que le permitió a la nación tener una prepotencia con respecto a algunos países vecinos de la región. Renta que debe haber generado una mayor distorsión de nuestra propia visión y rol en la región como agentes libertarios. Los dos casos más relevantes son el de Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, y el de Chávez Frías. Ambos se erigieron como voceros de un proceso abarcador y libertario henchidos de ínfulas internacionales.
Por la falta de una autoevaluación honesta posiblemente nos hemos engañado a nosotros mismos, al atribuirnos capacidades excepcionales para interpretar los deseos nacionales e internacionales. Por lo cual, nuestros gobernantes han descuidado los problemas del propio país, para dedicarse a sus ambiciones internacionales; se han involucrado en movimientos internacionales en los cuales han comprometido al país contra los deseos y el escepticismo de la población.
En política hay que a ser realistas para proceder con cautela y actuar con vista al éxito. Para poder conseguir las metas propuestas es necesario entender y comprender los problemas propios, para ir progresivamente resolviendo los problemas que se avecinan en la etapa postchavista.
Los dirigentes políticos venezolanos siempre han priorizado la toma del poder descuidando el desarrollo y el despliegue posterior del mismo. Esto siempre ha sido un error, y así han llegado a alcanzar el poder sin tener esbozado ningún programa de gobierno. Tal vez porque han confiado en sus extraordinarias capacidades de mando y resolución, posiblemente inspirados en el culto bolivariano.
Es necesario preguntarnos ¿Qué vamos a hacer políticamente cuando llegue la etapa postchavista? No podemos iniciar tal etapa con una actitud de autoengaño, lo cual sería fatal. Muchos chavistas (electores) se atrincheran en el chavismos porque otean que en el próximo gobierno habrá represalias con ellos, y no estoy pensando en los chavistas que están en el alto gobierno. Ya que todo parece que fuese a hacer así, por las actitudes intransigentes que han demostrado ambos bandos.
Una autoevaluación honesta nos debe llevar al reconocimiento de los errores políticos cometidos durante el siglo XXI. En este sentido, la experiencia chilena nos podría servir como un buen ejemplo para aprender y saber qué decisiones debemos tomar, tal experiencia puede ser un buen modelo a estudiar. Porque los políticos chilenos actuaron con moderación, adoptaron una política conciliatoria y abandonaron la actitud de intransigencia política cuando volvieron al poder después de la dictadura de Pinochet.
¿Cuál actitud política será necesaria asumir en el periodo postchavista? Es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos ahora. Si damos una respuesta inadecuada seguiremos sumidos en un océano de errores, que nos seguirán costando caro. Debemos tener en cuenta que en la etapa poschavista estará presente el espectro del golpe de Estado, el miedo al ejército y a las revueltas de los chavistas. Por eso ya en el poder, los políticos tendrán que dejar a un lado los odios viscerales para poder construir una Venezuela para todos los venezolanos. Esto supondrá un logro notable.
Pues debemos tener presente que la crisis política venezolana de este siglo XXI emergió a partir de una situación de polarización política, del desacuerdo en torno a unos valores fundamentales y de mantener una actitud intolerante en la que hemos estado dispuestos a matar o morir antes de llegar a negociar cualquier tipo de acuerdo. Tales factores nos han llevado al actual fracaso como nación.