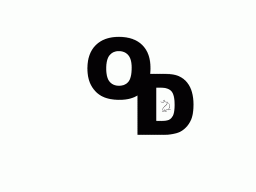[i] Esta ponencia la presenté en el marco de “Diálogos permanentes con el arte” en la temática “Migrantes, migrantes y poblaciones flotantes” del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio” IARTES.

De los sentidos, los más privilegiados en el ámbito de la filosofía han sido la vista y el oído. Los otros han quedado relegados, posiblemente por la dualidad bien-mal. Tal vez, el gusto por la gula, el tacto por lo sexual; el olor por lo fétido. Aunque, todos sabemos que hay malos sonidos y malas cosas visuales que vemos.
El olfato, aparentemente, era un sentido ofensivo a la inteligencia de los filósofos y no ocupaba espacio en sus reflexiones intelectuales. Éste era un instrumento práctico, de uso médico para localizar el principio mórbido de las enfermedades e identificar el hedor de las fiebres.
Cristina Larrea, señala que Corbin[i] estaba interesado en demostrar que la descalificación del olfato como percepción y el proceso de desodorización son parte de la cosmovisión de las clases dominantes, de lo que llamamos el mundo occidental.
La jerarquía de la vista relegó al olfato al último peldaño y lo asimiló a la animalidad (caza, sexo, nutrición). En cambió, convirtió la visión en el sentido civilizado por excelencia. El cual encarna el ideal estético, por ejemplo, en la pintura y es la base del método científico de la observación directa.
En este sentido, la jerarquía perceptiva es una construcción histórica[ii] dentro del proceso de civilización. Tal proceso restringe el olfato como si esto fuera algo animal, e igual sucede con la tendencia a olfatear las comidas u otras cosas. Posiblemente sus abuelas se molestaban si ustedes, siendo niños, olían el plato de comida.
No obstante, las contradicciones que encierra el olfato forman parte de las paradojas de los procesos individuales y sociales. Cuando estuve de visita en casa de mi madre, andando por el patio varias veces al rozar alguna mata o hierba, no sé cuál era y creo que tampoco quise saberlo, ésta emitía un olor que me recordaba un momento de mi infancia en una casa de muchos años atrás: La casa de Sacramento, a quien no recuerdo, pero sé que era en su casa donde estaba ese olor.
El interés por el olor y lo olfativo es reciente. Cristina Larrea indica que “Alain Corbin (1987) es el primer historiador que se interesa por diseccionar las metáforas olfativas y desenmarañar el entretejido tema de la historia de la percepción olfativa”[iii]. Según la autora, el interés comienza hacia finales del siglo XVIII por interés sanitario y de salud. Esto coincide con el periodo clásico de la locura que Foucault analiza en la “Historia de la locura”.
No obstante, hablar de los olores es hablar de la historia de las sensibilidades y de la antropología de los sentidos. En la “Ilíada” el poeta recita sobre los olores de los sacrificios que son gratos a los dioses. O recordamos aquella película “El Perfume”, título homónimo del texto de Patrick Süskind. O de la película “El olor de la papaya verde”, película vietnamita dirigida por Anh Hung Tran. O más cerca de nosotros la conversa entre Plinio Apuleyo Mendoza y García Márquez, cuando éste último define el trópico como “el olor de una guayaba podrida” en el libro “El olor de la guayaba”.
La relevancia que se confiere a los olores es un hecho cultural. Para darnos cuenta de ello, es necesario atender a las metáforas olfativas utilizadas en el lenguaje cotidiano y, más ampliamente, en la literatura. Tal vez, la más famosa y conocida referencia con relación al olfato sea la magdalena de Proust, que lo transporta al pasado.
El reconocimiento del olfato, y por ende de los olores, en la construcción de la identidad, permite establecer interrelaciones por medio del orden sensorial y contrastar los modelos culturales. En la literatura aparece reflejado el rechazo a los judíos en Europa porque olían a ajo; o grupos de pastores y pescadores en Etiopía se diferencian por el olor de éstos[iv]; en una película que trata sobre una familia griega, en Estados Unidos, el personaje femenino en un momento dado dice “es que nosotros somos muy bullosos y olemos a ajo y a queso de cabra”.
Un elemento, no consciente en muchos casos, es la diferencia o la reminiscencia de los olores de otros lugares; estos recuerdos olfativos hacen que desarrollemos la agudeza de nuestros sentidos. García Márquez dice, en el “El olor de la guayaba”, que cuando viajó a Angola se sintió como que se encontraba en la costa colombiana, porque los olores eran semejantes.
La memoria olorosa es muy fuerte, porque nos transporta en un instante en el espacio-tiempo. Todos hemos vivido esa experiencia del recuerdo que afloran con ciertos olores.
El olor del otro puede convertirse en una categoría de discriminación, de exclusión[v] o de inclusión. Sea el olor personal, el olor de la comida que prepara esa familia venida de otros lugares. Muchas veces, decimos que “huele a miseria”, o que si huele bueno, transponemos un valor moral a lo olfativo. Y así hacemos otros muchos juicios de valor a través de los olores sobre una persona, una familia, o un lugar.
A partir de estos juicios construimos y transmitimos nuestras categorías personales y sociales hasta construir los «códigos olfativos», por los cuales nos regimos. Internalizamos tales códigos olfativos hasta que configuran nuestro pensamiento clasificatorio.
Actualmente los youtuber e influencer ayudan muchos casos, porque ellos recorren diversos países y nos dejan testimonios perceptibles de lo que ven, oyen, sienten, degustan y huelen. En Japón, dice un youtuber, no es bien visto usar mucho perfume corporal porque éste puede interferir en la comida a la hora de comer. Así que en Japón, no es bueno perfumarse si se va a un restaurante o es invitado a comer a una casa.
A partir de las categorías clasificatorias elaboramos un simbolismo olfativo. El cual se expresa a través de la identidad y la diferencia. Utilizamos los olores para categorizar a los otros. Es una forma de expresar, en lo cotidiano, los conceptos de alteridad e identidad.
El simbolismo oloroso regula y expresa nuestra identidad cultural en oposición a la de los otros. Por ello, se puede convertir en un elemento que construye o derriba barreras sociales.
Para finalizar, Larrea señala que el «olor neutro»[vi] ha sido incluido en la categoría de las características olfativas positivas y negativas. En la primera, el “olor neutro” significa limpieza y pureza; el segundo, por el contrario, expresa falta de humanidad.
Lo que he querido expresar es que el olfato y con él la percepción de los olores ocupa en nuestra nosotros un lugar inconsciente, pero muy relevante. Porque el olor nos permite construir relaciones interpersonales de inclusión o de exclusión.
A partir de lo expresado hasta acá. Yo hice la siguiente petición a varias personas:
“Por favor, escríbeme algo breve si no me lo puedes escribir envíame un mensaje de voz, sobre tú experiencia con relación a las sensaciones sentidas por los olores del país donde vives ahora y del que te fuiste”.
De esta petición resultó esta parte titulada:
OLORES DE LA COTIDIANIDAD
Que son las diferentes narraciones de las amigas y amigos que me respondieron. Las mismas están transcritas tal y como me fueron enviadas. Acá las presento:
A. P. (Italia)
Hola profesor. Wao me toma un poco desprevenida, nunca había pensado en eso. Bueno más o menos le podría describir, en la zona en la que estoy se llama Silvi Marina por lo tanto se puede imaginar que se siente el olor del mar cada día, en las mañanas se siente el olor de los Miles de establecimientos de cafés que se encuentran en cada esquina y los cornettos recién horneados, en las tardes se siente un más el olor del mar y en estos momentos, como es invierno, la brisa extremadamente fría que hace que se te congelen hasta las lágrimas, ah y también es época de lluvia, por lo tanto se siente el olor de la tierra mojada. De resto no se siente el olor al smok de los autobuses como en Caracas, se siente un aire más limpio.
De Caracas solo recuerdo eso, la cantidad de smok que se iba hasta lo alto de los edificios. Y el pan canilla recién horneado de las panaderías
L. R. (Argentina)
Lo que deje ni me acuerdo la verdad y los de ahora pues de todo un poco el que más me molesta el de la basura cuando los chinos botan pescado en el contenedor y el que más me gusta el de las pastelerías cuando están horneando… Por cierto acabo de recordar que en Valle Arriba cuando hacían golfeados el aroma llegaba a la casa y típico que iba y me comía uno y si me descuidaba perdía porque cuando iba ya no habían.
F. T. (Canadá)
Lo primero que se me vino a la mente fue el olor del café y del mar que no tengo en Canadá, me recuerdan a mi hogar, a mí país. El no tener ese olor en este país, que es característico de mi país. No es solo el olor del café, es el olor del proceso de hacer el café en la casa, de todos pasar por la cafetera y tomarse el café o pasar por los negocios y sentir el olor del café, pasar por las ventas de empanadas o lo que sea, es el olor del café venezolano.
Que representa empezar el día, estar en familia. Que es el despertar, querer comerse el mundo, esas cosas que estaban sobrevaloradas al empezar el día y aquí no las sientes. Es como empezar el día que no existe en Canadá. No sé si eso tiene lógica.
El otro olor es el olor en el aire, es el olor del mar; aunque estaba en Caracas, si pasé mucho tiempo cerca del mar, mientras iba creciendo en Valencia y Puerto Cabello. Muy cerca del mar y el mar me gusta muchísimo; y aquí en Canadá no hay mar o por lo menos no aquí en Toronto.
Aquí el aire que uno respira da la sensación de pureza, de libertad, de plenitud. El olor en Caracas, en general, no solo el del mar sino el olor en general del aire es ajetreado. Hay algo en el olor que huele a Caracas. No sé huele a Caracas, la ciudad tiene ese olor. Lo que me transmite la sensación de Caracas es el corre, corre; el trajín, móntate en el tren porque si no lo vas a perder. Cosas así.
Y en cierta manera escapar de ese lugar yendo a otro lugar cerrado. El olor en Canadá me da la sensación de libertad, de grandeza, de querer estar afuera todo el tiempo. El olor de Caracas, me da la sensación de que debo refugiarme, de que de una forma u otra hay algo. Y el olor de Canadá, te da esa sensación de salir. Ese olor de concreto de Caracas, en general, de concreto, de pintura.
K. C. (España)
La verdad es que no estoy contenta aquí.
Z. A. (Argentina)
Argentina huele mejor, porque Maracaibo siempre olía a basura cuando me vine. La ciudad donde estoy ahora, por ejemplo, es un valle rodeado de montañas. Siempre huele bien, las calles están impecables. Pero no me gusta hablar mal de lo que amo.
O hablo del café Imperial en las mañanas (el café de aquí es malísimo) o el olor de las tajadas fritas y mezcladas con el olor a caraotas, o del olor de mi apartamento, o el olor de las empanadas fritas cuando pasaba por la esquina de Pipo’s. Olvidaba, el olor a mango sabroso y jugoso.
M. I. C. (Ecuador)
Sabes que es muy curioso para mí lo que me preguntas. Nadie antes lo había hecho y siempre he pensado que esta ciudad huele a marihuana y a perfume de mujer. Jajaja muy en serio jajaja.
Y en Venezuela me olía a humo de autos, camiones, motos.
No si es la respuesta que esperas pero curiosamente siempre pienso en estos olores y me digo a mis adentros si alguien notará lo mismo.
[i] Cfr. Corbin, A. 1987 El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social siglos XVIII y XIX. Madrid, Fondo de Cultura Económica. Y Corbin, A. 1990 “Histoire et anthropologie sensorielle” Anthropologie et societes, vol.14, num.2, pp. 13-24.
[ii] Cfr. Elias, N. 1987 La soledad de los moribundos. Madrid, Fondo de Cultura Económica. Elias, N. 1988 El proceso de la civilización. Madrid, Fondo de Cultura Económica. Elias, N. 1990 Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del conocimiento. Barcelona, Ediciones Península.
[iii] Cristina Larrea Killinger. LA CULTURA DE LOS OLORES. Una aproximación a la antropología de los sentidos. Quito, Ediciones ABYA-YALA, 1997. Pag. 36.
[iv] Ibid, pp. 43-44.
[v] Ibid. Pag. 42.
[vi] Cfr. Classen, C. 1990 “Sweet colors, fragant songs: sensory models of the Andes and the Amazon”, American Ethnologist, vol.17, num.4, pp.722-735. Classen, C. 1992 ”The odor of the other: olfactory Symbolism and cultural categories”, Journal of the Society for Psychological Anthropology ETHOS, vol.20, num.2, pp.133-166. Classen, C. 1993 Worlds of Sense. Exploring the Senses in History and across Cultures. London & New York, Routledge.